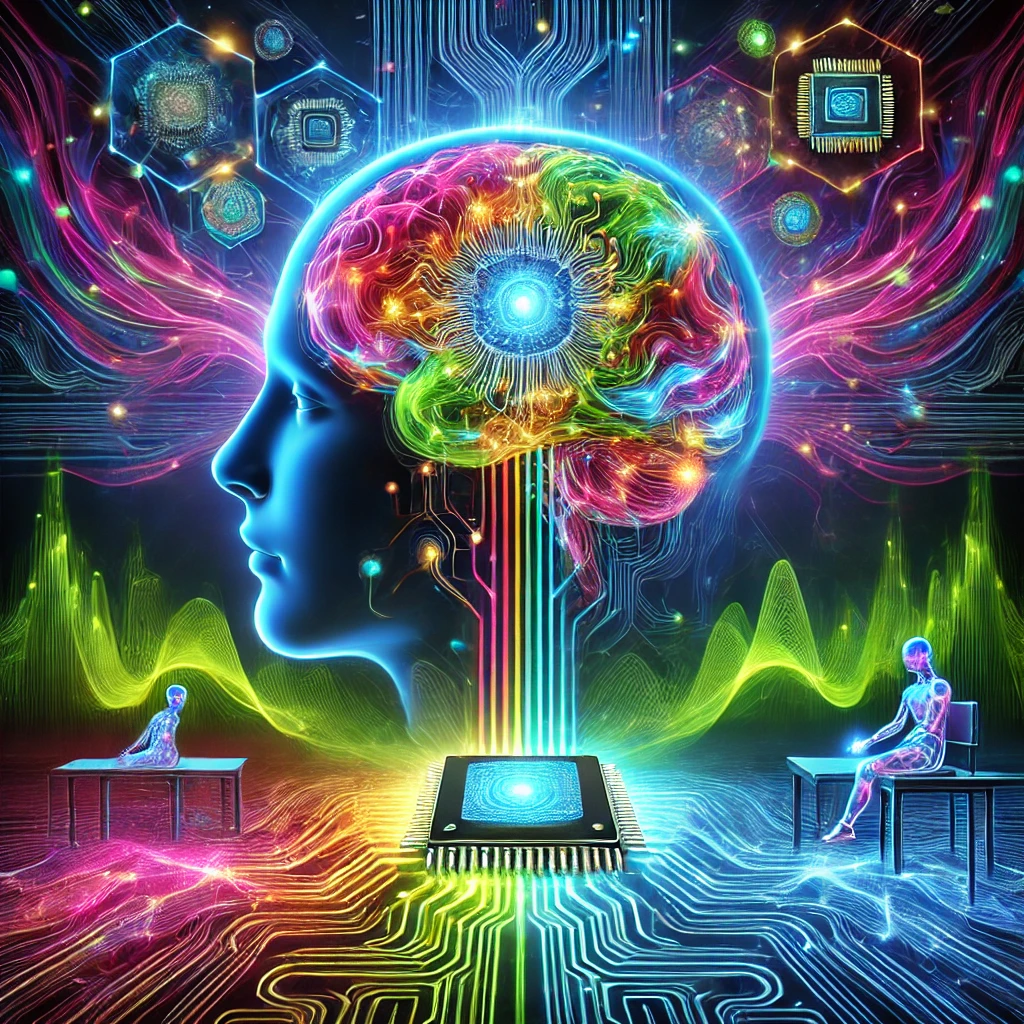Por Alejandro Rodríguez Hernández
Circolo Círculo Social
Docencia inteligente:
¿Y después de tanto libertarismo que nos va a funcionar a las y los docentes en el nuevo bachillerato mexicano?
La inteligencia artificial ofrece al bachillerato mexicano una oportunidad única para personalizar el aprendizaje, lo mismo pero personalizado, la misma educación pública1, pero ordenada, reglamentada y potenciada. También para liberar la carga administrativa del profesorado y rescatar lenguas y saberes locales, pero exige una reglamentación ética que evite el plagio, la dependencia cognitiva y la reproducción de sesgos coloniales. Bajo el principio de un posible pragmatismo seria medir el valor de una idea por su impacto colectivo sin sacrificar la dignidad cultural— la guía propone el método DIAEVAR para que alumnado y docentes definan problemas locales, interroguen críticamente a la IA, verifiquen datos y reflexionen sobre los resultados manuscritos. La estrategia se complementa con la creación de fases de sensibilización, alfabetización, co‑diseño, implementación y evaluación continua. Así, la IA se convierte en una “prótesis cognitiva” que potencia la labor pedagógica en lugar de sustituirla, reafirma el acompañamiento humano y proyecta la escuela como núcleo de bienestar social e innovación sostenible.
¿Cuáles son los desafíos de la inteligencia artificial a los que se enfrentan las y los docentes en el aula?
El salón de clases hoy en México es un palimpsesto1 cultural: en sus paredes conviven el calpulli mesoamericano, la paideia griega, la Tora hebrea y las rúbricas digitales de la Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, bajo esta riqueza se esconde una fisura: la pugna permanente entre el interés público y la privatización de la educación durante las dos últimas décadas. La llegada de la inteligencia artificial (IA) amplifica esa tensión. Mientras las grandes urbes reducen la brecha digital, hasta 50% de la población mexicana sigue sin acceso estable a internet. Ese déficit tecnológico se suma a la “crisis invisible” de la orientación educativa: ¿qué tipo de ciudadanía queremos formar y con qué herramientas? El bachillerato general, con su doble puerta de entrada al trabajo o a la universidad, se convierte así en un espacio decisivo para re-imaginar la escuela como núcleo de emancipación intelectual y bienestar colectivo. Por ello asevero que “sin sacrificar la dignidad cultural, una idea vale lo que mejore la vida colectiva.”
La IA brilla en el imaginario público como la promesa de “ir más allá de las estrellas”. No es casual: la simulación de pliegues proteicos que validó la estructura del ADN o los diagnósticos tempranos de retina diabética son hitos ya en el archivo de la humanidad, incluso las potencias económicas en el mundo le denominan tecnología critica avanzada.
Pero ese mismo brillo deslumbra: en la universidad el debate gira en torno a la propiedad intelectual; en el nivel básico y medio aparecen dudas sobre el plagio, la superficialidad lectora y la pérdida de hábitos de estudio. Para adolescentes de la era televisiva y digital, que ya lidian con ansiedad, déficit atencional y realidades socioeconómicas precarias, la IA puede ser trampolín o abismo: tutor personalizado o atajo que erosiona la agencia.
En la práctica cotidiana, pocos docentes indican explícitamente cómo usar IA en las tareas. El resultado es una “intuición minimalista del prompt”2: el estudiante copia
1 Según la RAE palimpsesto es un manuscrito antiguo que conserva huellas de una escritura anterior borrada artificialmente.
2 Un “prompt” en el contexto de la inteligencia artificial (IA) es una instrucción o texto que se proporciona a una herramienta de IA para que genere una respuesta o resultado específico.
En esencia, es la forma en que interactuamos con la IA y le decimos lo que queremos que haga4 literalmente el enunciado de la consigna en el chat y pega la respuesta, sin contraste ni digestión intelectual.
Es decir, lo copia tal cual fue apuntado en el cuaderno del alumnado, sin riqueza semántica ni pragmática de ningún tipo. Para contener esa deriva, proponemos el método DIAEVAR (Definir, Interrogar, Analizar, Especular, Verificar, Aplicar y Reflexionar con el docente).
DIAEVAR obliga a explicitar fuentes, descubrir sesgos y cotejar datos empíricos antes de traducir la respuesta a un producto manuscrito. Tal secuencia mantiene vivo el ciclo heurístico de la investigación escolar y desplaza la IA del centro al perímetro crítico de la experiencia de aprendizaje.
Flujo de resolución de problemas con IA (método DIAEVAR)
1. Definir el problema en términos propios y locales.
2. Interrogar a la IA con prompts claros + fuentes requeridas.
3. Analizar la respuesta: ¿razonamiento? ¿citas? ¿sesgos?
4. Especular con datos relacionados o con experimentos mentales.
5. Verificar con datos externos, experimentos o fuentes humanas.
6. Aplicar la solución en prototipo o argumento manuscrito.
7. Reflexionar: ¿Qué aprendí? ¿Qué mejoraría la próxima vez?
Las IA generativas han democratizado la creación audiovisual: pósteres solarpunk, podcasts polifónicos y animaciones 3D emergen en minutos. Lejos de reducir la sensibilidad artística, esta proliferación puede expandirla, si el profesorado cultiva la curaduría estética. El desafío es evitar la hegemonía de un “gusto sintético” preconfigurado desde Silicon Valley y abrir espacio a iconografías zapotecas, textiles mazahuas o sonoridades regionales mexicana como el son jarocho. Integrar la IA a la educación estética implica dos gestos: por un lado, enseñar a deconstruir cómo la máquina aprende estilos, y por el otro convertir el aula en un laboratorio donde tradición y vanguardia dialoguen, sin jerarquías, colaboración y no subordinación.
Reglamentar el uso escolar de la IA no es censura; es diseño de márgenes de libertad.
Entre el código y la política existe un puente de retroalimentación. Ajustar el algoritmo—por ejemplo, exigiendo respuestas con referencia bibliográfica5 obligatoria—eleva automáticamente el umbral cognitivo del usuario. Un marco normativo escolar puede establecer “prompts mínimos de calidad”, tiempos de desconexión y la obligación de etiquetar la autoría híbrida (humana/IA). Así, la programación se convierte en aliada de la pedagogía: si la IA sugiere respuestas con nivel de lectura adecuado, el docente gana minutos para la tutoría personal y la IA gana pertinencia cultural.
Lejos de volverse obsoleto, el profesorado emerge como estrella polar en el firmamento del futuro y de los datos. Nuestra presencia aporta lo que ningún algoritmo posee: mirada, gesto y autoridad ética, conexión y referencia.
Tres funciones lo sustentan:
Siendo un curador crítico, selecciona contenidos, contrastándolo y descubriéndolos junto a las y los jóvenes y verifica la trazabilidad de las fuentes y teniendo muchas tablas de referencias sobre las técnicas usadas y sus metodologías.
Como mentor de literacidad digital: enseña a formular prompts, es decir a programar, generar una pregunta, instrucción solicitud. Esto es importante porque funciona como una guía que permite a la IA comprender lo que se espera de ella y producir resultados relevantes y precisos, además así se pueden detectar alucinaciones y comparar traducciones, vocabulario.
Y sobre todo como co-diseñador de experiencias, ya que articula proyectos donde el texto manuscrito, la exposición oral y la creación digital se complementan. Estas tareas no se automatizan porque exigen interpretación afectiva y comprensión situada; son, precisamente, las que dotan de sentido al conocimiento.
Para muchos docentes, la IA despierta el temor de la sustitución. No obstante, bien reglamentada se convierte en un liberador de tiempo: corrige borradores, sugiere problemas contextualizados y genera tablas de seguimiento, permitiendo que el profesor retorne a la conversación profunda y a la observación del proceso formativo e incluso implemente sistemas de refuerzo y recompensas.6
Este reenfoque coincide con las finalidades de la Nueva Escuela Mexicana: ampliar la participación comunitaria y nutrir la democracia escolar. Al reducir la carga burocrática, la IA refuerza la función fundamental del magisterio: formar criterio, hábitos y sentido de pertenencia. Incluso me imagino la IA dando consejo y técnicas de manejo de la ansiedad y crisis al profesorado, reduciendo el impacto de la enseñanza en los procesos emocionales del profesorado. ¿Y si el alumnado lo utilizara para un seguimiento personalizado de un acercamiento previo a lo emocional? justo con referencias a la escuela de padres que nunca existió, la escuela de cómo ser diferentes e inclusos justo, la escuela que recopila toda la información moral del universo histórico conocido y da los mejores consejos, como matusalén que dicen que vivió más de 1000 años.
Ahora la pregunta es ¿cómo lograrlo?
El criterio es la brújula que orienta la toma de decisiones éticas y lógicas. Se cultiva con preguntas abiertas y confrontación de perspectivas, para lograr el discernimiento, cuestión filosófica bien estudiada. La IA puede estimularlo si se le usa como “abogado del diablo” que ofrece contraargumentos, paradigmas alternos o analogías históricas.
Pero tal beneficio depende de dos condiciones: la exigencia de revelar la cadena de razonamiento y la verificación en fuentes humanas o empíricas. De este modo, la IA deja de ser tótem de verdad y deviene interlocutora falible, catalizadora del juicio crítico y la creatividad.
Una de las maneras como podemos formar el hábito de estudio, es la repetición con sentido, ya que fortalece la memoria y el carácter. Los hábitos docentes tradicionales—subrayar textos, recitar tablas, hacer resúmenes—no desaparecen; se reconfiguran. El uso planificado de IA puede integrar rutinas de metacognición: cada vez que la clase emplea un generador de texto, dedica cinco minutos a explicar qué se escribirá a modo de reflexión manualmente para reforzar el aprendizaje. Así el hábito digital se ancla a una ética del aprendizaje profundo.
Ni la mejor red neuronal suple la transferencia de humanidad que ocurre cuando una profesora anima a un alumno temeroso o media un conflicto en el patio y orienta7. La educación demanda presencia corpórea, error compartido y celebración conjunta. La IA carece de vulnerabilidad y, por tanto, no puede enseñar la virtud de levantarse tras la caída, día a día. El acompañamiento—esa disposición a escuchar, preguntar y esperar—se transmite exclusivamente entre personas, entendido como el proceso de estar presente y brindando apoyo a otra persona, se puede considerar una manifestación del humanismo, el acompañar es un humanismo porque busca precisamente eso: reconocer y apoyar a la persona en su experiencia, promoviendo su bienestar y crecimiento personal. La IA, al servicio de esa relación, potencia, pero no reemplaza la pedagogía del encuentro.
La regla de oro de legitimidad es que: Sí un uso oculta su origen, roba la voz ajena o reduce la autonomía de otra persona, es ilegítimo. Algunos de sus usos legítimos vs. Ilegítimos podrían ser en el ámbito del aprendizaje ser tutor paso a paso, generador de ejemplos locales y verificador de código vs. Responder exámenes, entregar textos sin atribución, plagio literal.
La educación mexicana se encuentra en la encrucijada: o se limita a reaccionar a la ola tecnológica o crea un paradigma que haga de la IA una herramienta de inclusión y justicia cognitiva. Reglamentar su uso responsable no pretende encerrar la creatividad, sino darle cauce ético. La IA, bien orientada, extiende la curiosidad, libera
tiempo docente y multiplica oportunidades de aprendizaje contextualizado. Pero esa promesa se cumple solo si la escuela conserva su misión fundacional: formar criterio y hábito, sostener el diálogo intergeneracional y cultivar la dignidad cultural.
En el horizonte de 2050—cuando cada estudiante pueda llevar su “IA de bolsillo”— recordaremos que el verdadero salto no estuvo en el silicio, sino en haber defendido la centralidad de la presencia humana. Porque, al final, una idea vale lo que mejore la vida colectiva sin sacrificar la dignidad cultural; y eso, ninguna máquina puede calcularlo sin el latido de un corazón que le enseñe qué significa prosperar juntos.
¿Cómo prosperar juntos? esa sería la gran pregunta con la que finalizaremos ¿hasta dónde llevaremos la idea del bachillerato en los próximos 20 o 30 años frente al cambiante mercado laboral? ¿Cuánto será suficiente para sostener materialmente nuestro futuro? por lo menos el de los mexicanos me refiero. Y que hay de la automatización y el desempleo, o de las nuevas fuentes ilimitadas de energía de torio de las grandes potencias, o a algo incluso más cercano como la telemedicina y el diagnostico al blanco con terapia genética, o los usos de inteligencias artificiales para el diseño e implementación de tecnologías, tele tecnologías y bio tecnologías, todo esto demanda el derecho de orientarnos también hacia otras formas de organizar y gestionar el bachillerato, incluso el general, actualizándolo a las demandas no solo del sector privado y tecnológico, sino también al servicio de la vida, de la salud y de la comunidad.
Sobre todo, para sí mismo, en el propósito de que aprende y lo haga por sí misma, escuela por escuela, reciclando, apoyando, generando ideas y materializándola con lo disponible, planteando futuros posibles, plausibles y probables, e incluso actuales. En el principio y al final, en este breve recorrido, construir lo común podría significar prosperar juntos.
Bibliografía.
1. Dussel, E. (2021). Filosofía de la liberación (5.ª ed.). Siglo XXI Editores.
2. Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI]. (2025). Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH) 2024‑2025. INEGI.
3. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO]. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO Publishing.9
4. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE]. (2024). Education policy outlook 2024: AI & skills. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/ai‑skills‑2024
5. Secretaría de Educación Pública [SEP]. (2023). Plan de estudios para la Nueva Escuela Mexicana. Dirección General de Materiales Educativos.
6. World Health Organization [WHO]. (2024). Adolescent mental health: Key facts (Fact sheet No. 945). WHO. https://www.who.int/news‑room/fact‑sheets/adolescent‑mental‑health
7. McCarthy,John. «The Philosophy of AI and the AI of Philosophy». Jmc.stanford.edu. 23/10/2018.