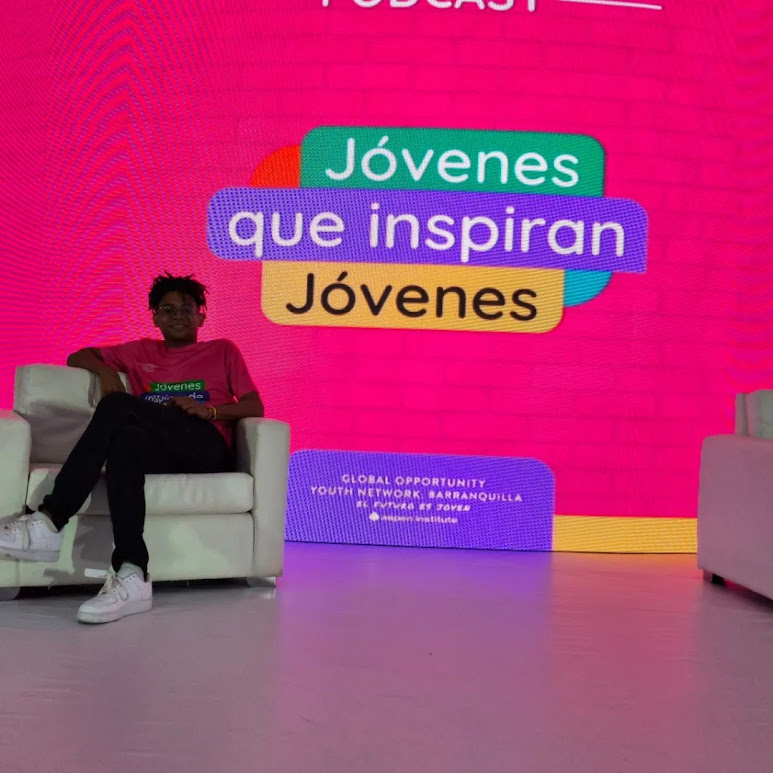Por Randy Márquez
GOYN ALUNIM
En Colombia la palabra nunca fue un regalo: siempre la tuvimos que arrancar. Entre discursos oficiales que nos silencian, algoritmos que nos invisibilizan y medios que deciden qué vale la pena contar, las juventudes hemos convertido la comunicación en un acto político. Porque en medio del ruido y de la desinformación, hablar, narrar y articularnos es resistir.
Según la Encuesta Nacional de Consumo Cultural del DANE (2022), más del 80% de los jóvenes entre 18 y 25 años consume contenidos digitales todos los días, y el 65% produce o comparte mensajes propios en redes sociales. ¿Qué significa esto? Que ya no somos solo receptores pasivos: estamos construyendo relatos que disputan el sentido común. En un país donde apenas el 22% de la población confía en los partidos políticos (Latinobarómetro, 2023), la comunicación se ha convertido en nuestro principal escenario de participación.
Comunicación como forma de resistencia y participación
Participar no siempre es llenar un formulario ni levantar la mano en una mesa donde todo ya está decidido. A veces participar es subir un reel que denuncia una injusticia, grabar un pódcast con un celular prestado, pintar un mural en la esquina del barrio, hacer un hilo en X que incomode a quienes prefieren el silencio.
El Informe Nacional de Juventud (Colombia Joven, 2022) señala que más del 70% de los jóvenes en el país usa las redes sociales como su principal medio para informarse y debatir. Ese dato, que para muchos es solo estadística, para nosotros es evidencia de que la comunicación dejó de ser accesorio y se volvió herramienta vital. Contar lo que vivimos es ya una forma de incidir. Y como hemos aprendido: sin comunicación, la participación se reduce a monólogos de poder.
De la voz individual al coro colectivo
La fuerza de nuestra palabra no está en la voz aislada, sino en su capacidad de articularse. Cuando un colectivo audiovisual urbano enlaza su trabajo con una emisora comunitaria rural, cuando un mural dialoga con un pódcast, cuando una investigación independiente se cruza con un hilo viral, el mensaje deja de ser ruido y se convierte en fuerza política.
La Red de Medios Alternativos y Populares de Colombia (REMAP, 2023) es prueba de ello: más de 200 medios comunitarios —radios indígenas, colectivos juveniles, plataformas digitales— se han conectado para amplificar lo que cada uno no podía gritar solo. Ese es el poder de la articulación comunicacional: transformar relatos dispersos en agenda común.
Articular es pasar del yo hablo al nosotros construimos sentido.
Comunicación como puente intergeneracional
Nuestros lenguajes también incomodan. Memes, reels, hilos, grafitis. Muchos adultos no entienden qué puede haber de político en un TikTok. Pero el Pew Research Center (2023) muestra que cada vez más personas mayores en América Latina usan redes como Facebook o Instagram para informarse. Eso abre una oportunidad: traducirnos.
La articulación comunicacional no es solo entre jóvenes; también es tender puentes intergeneracionales. Que nuestra creatividad digital dialogue con la memoria de quienes resistieron antes. Que ellos reconozcan que nuestros lenguajes también son válidos, y que nosotros sepamos escuchar sus experiencias sin repetir jerarquías. Comunicar, entonces, no es imponer: es traducir, compartir, tejer.
Entre riesgos y posibilidades
La articulación comunicacional no es ingenua. Sabemos que hay peligros: tokenismo que nos usa de imagen sin darnos decisión, manipulación digital que convierte la palabra en mercancía, inmediatez que devora procesos colectivos.
Pero también sabemos que hay potencia. La UNESCO (2021) ha demostrado que los jóvenes con alfabetización mediática crítica son más propensos a convertirse en líderes sociales. Y lo vemos todos los días: colectivos que transforman la rabia en propuestas, territorios que convierten la memoria en arte, redes que pasan de la pantalla al encuentro comunitario.
En un país saturado de discursos de odio, articularnos comunicacionalmente es un acto político de primer orden.
No estamos esperando que nos den micrófono: ya lo tenemos en nuestras manos, en nuestros celulares, en nuestras paredes y canciones. Lo que queremos ahora es que esas voces dispersas no se pierdan en el ruido, sino que se conviertan en fuerza colectiva.
Porque comunicar no es solo repetir lo que pasa. Comunicar es imaginar juntos lo que todavía no existe. Y si algo hemos demostrado las juventudes en Colombia es que sabemos narrar el futuro en presente.
Bibliografía
-
DANE (2022). Encuesta Nacional de Consumo Cultural. Bogotá, Colombia.
-
Latinobarómetro (2023). Informe de Opinión Pública en América Latina. Santiago de Chile.
-
Colombia Joven (2022). Informe Nacional de Juventud 2022. Presidencia de la República.
-
REMAP (2023). Red de Medios Alternativos y Populares de Colombia. Disponible en: remapcolombia.org
-
UNESCO (2021). Media and Information Literacy Curriculum. París.
-
Pew Research Center (2023). Social Media Use in Emerging Economies. Washington D.C.